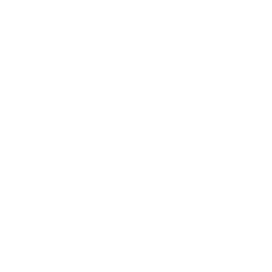Los derechos de la infancia y los medios de comunicación

La libertad de expresión es un derecho que tiene toda persona de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio a su alcance. De igual jerarquía es la libertad que goza toda persona para acceder, buscar y recibir información, ideas y contenidos plurales, de calidad, veraces, de toda índole. Estas libertades están implícitas en los llamados derechos de las audiencias que hoy la Constitución y leyes mexicanas expresamente protegen y ordenan al Estado mexicano garantizar. De esta manera, surge la necesidad de encontrar un equilibrio y procurar la coexistencia armónica de ambas libertades fundamentales.
En la actualidad, como una manera de garantizar estos derechos, la Constitución reconoce que los servicios públicos de radiodifusión y la televisión restringida, deben ser plurales, veraces y de calidad; ofrecer, a través de contenidos audiovisuales, manifestaciones culturales para la población, y fomentar la identidad nacional.
En este espacio de opinión hablaré sobre los derechos de la infancia en los medios de comunicación masiva, contextualizándolos en nuestro nuevo marco constitucional y convencional para, al final, explicar cuál es el rol del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en la tutela efectiva de estos derechos.
Si bien es cierto que muchos contenidos audiovisuales a los que tienen acceso las niñas, los niños y los adolescentes, se encuentran en plataformas digitales ubicuas, no tradicionales, en México la que tiene la mayor penetración es la televisión abierta, a la que tienen acceso 95% de los hogares. Del mismo modo, la creciente penetración de la televisión de paga (37% de los hogares cuenta con algún sistema de paga)2 la ha posicionado como un servicio que ofrece contenidos y publicidad relevante. Aunado a esta alta penetración de la televisión, en México las personas pasan 48% de su tiempo libre viendo televisión.
Por medio de la televisión casi la totalidad de hogares en México tiene acceso a toda clase de contenidos; a través de estos la población se informa, crea o reafirma idiosincrasias, patrones de consumo, valores, modelos, actitudes y conductas que terminan por influir en su manera de ver y comportarse en el mundo.
Datos obtenidos de fuentes nacionales no oficiales que estudian el comportamiento de los niños frente a la televisión, arrojan información relevante para padres de familia, reguladores, anunciantes, productores de contenidos, academia y para cualquier persona que esté interesada en conocer y comprender la gran influencia que tiene la televisión en la vida cotidiana de los hogares en México. Por ejemplo, algunos de estos datos nos muestran que 81% de los menores de edad ve televisión sin supervisión de un adulto4. Además, México ocupa el segundo lugar, después de Croacia, en horas/niño frente al televisor, con un rango de entre 4.04 y 4.12 horas al día5. Este promedio de horas/niño se eleva 45 minutos por día tratándose de niños de niveles socioeconómicos bajos, lo que provoca que su grado de vulnerabilidad sea aún mayor.
De acuerdo con datos de 2013, solo 7.66% de los contenidos audiovisuales de televisión son programas dirigidos al público infantil; 1.66% está dirigido a adolescentes; 3.59% a jóvenes; 23.8% a adultos y 35% son programas dirigidos a todo tipo de público (lo que contrasta, por ejemplo, con 13.8% de los programas consistentes en ventas por televisión)7. Los menores de edad construyen numerosas representaciones del mundo a partir de los contenidos de la televisión; no sólo aprenden y tienen acceso a la información, sino que incorporan prácticas sociales y valores que asumen como comportamientos cotidianos, especialmente cuando no hay un adulto que los oriente y recomiende contenidos apropiados.
Conscientes de la importancia de avocarse a la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, como en una vasta mayoría de países, la reforma constitucional y la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión ordenan al IFT y a otras autoridades públicas tutelar a los menores, y establecen obligaciones a los radiodifusores y proveedores de servicios de televisión de paga. Esta responsabilidad solo podrá ser exitosa si va aparejada de una intensa labor continua de alfabetización mediática desde una edad muy temprana del menor, en el hogar y en la escuela, que empodere a estas jóvenes audiencias.
Igualmente importante será contar con diagnósticos confiables sobre el estado actual de los contenidos audiovisuales, su penetración, los tipos de contenidos que hay en el mercado, las audiencias por categoría de contenidos, la oferta de contenidos y publicidad dirigidos a menores de edad, los índices que midan la pluralidad de los medios, la objetividad de los programas noticiosos, la oferta de programas, en lenguas indígenas, sobre temas relativos a nuestra diversidad cultural, el estado de la equidad de género en los medios, y otras métricas para ejercer racionalmente la tutela de los derechos de los niños, en relación también con el artículo tercero constitucional, el cual hace referencia a valores democráticos, nacionales, y al papel de la educación para contribuir a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos, entre otros.
El IFT tiene como mandato monitorear y supervisar contenidos y publicidad dirigidos a la infancia; evaluar la necesidad de promover una barra programática infantil entre los radiodifusores de televisión; en ésta se debe buscar que se promueva la cultura, el deporte, la ecología y los derechos de la infancia. Además, el IFT tiene la facultad de ordenar la suspensión precautoria de ciertos programas o publicidad que violen los derechos de las audiencias y los derechos de los niños y niñas, puesto que la libertad de expresión exige respetar los derechos de las audiencias, pero especialmente tiene que proteger a la niñez, basándose en el principio constitucional que consagra el interés superior de los menores.
Esta tutela de los derechos de más de 32 millones de niños mexicanos de entre 0 y 14 años de edad (según el último censo del INEGI 2010) es fundamental. Es imposible obviar que el flujo masivo de contenidos que existe además de representar nichos de oportunidad para informarse, entretenerse y aprender también expone a la audiencia a amenazas y riesgos como pueden ser la manipulación, la exclusión y la discriminación de poblaciones vulnerables, el fomento de patrones nocivos de consumo, valores y estereotipos no deseados, restricciones y controles que no cumplen con estándares internacionales de libertad de expresión, entre otros, por lo que a menudo es necesaria la regulación que permita mitigar estos efectos en audiencias vulnerables como los niños y niñas.
Es por ello que podemos observar que en el plano internacional hay un amplio consenso respecto a la necesidad de tutelar estos derechos en los medios de comunicación audiovisuales, aunque no en todos los casos coinciden en los razonamientos que justifican esta tutela.
A menudo se argumenta que esta tutela es una restricción a la libertad de expresión de determinado grupo (es decir, los que producen y distribuyen ciertos contenidos) en aras de un bien mayor, como es la protección a la infancia. Sin embargo, esta postura pasa por alto que el principal propósito que tiene el regulador es contribuir a hacer efectivos los derechos de los niños y las niñas como es garantizar que ejerciten libremente el derecho a la libertad de expresión, el acceso a la información, entre otros. Tutelar, en este sentido, no significa limitar, sino ampliar y enriquecer el derecho a la libertad de expresión, protegiendo los espacios esenciales que permiten a un grupo más en nuestra sociedad: los y las niñas, desplegar su autonomía, expresar sus pensamientos, ideas y opiniones.
De esta manera, es necesario entender a la infancia como una audiencia con características particulares, que no sólo representa potenciales consumidores de información y contenidos, sino personas en ejercicio de derechos fundamentales.
Bajo este panorama, internacionalmente se ha observado la importancia de la regulación en esta materia y, por lo mismo, se ha implementado como práctica la creación de marcos normativos en relación a los derechos de los niños. De este modo, se ha visto que estos lineamientos tienen una influencia positiva en el nivel de conocimiento y de sensibilidad de los profesionales en los medios, como ha sucedido con la Ley sobre la Protección de los Niños, en el caso de España, o el Estatuto da Criança e Adolescencia de Brasil.
Según entrevistas hechas por la UNICEF, en el caso de España, por ejemplo, 82% de los expertos de la comunicación tenía un conocimiento claro de las consecuencias de esta ley. Sin embargo, 86% no tenía conocimiento sobre la forma de aplicar un enfoque de derechos del niño a su trabajo. En Argentina, en cambio, la Ley Integral para la Protección de los Derechos del Niño es una realidad en todas las provincias y a nivel nacional, lo que conforma una buena base para la aplicación de la Ley de 2009 sobre Comunicación Audiovisual, que en su artículo primero especifica la necesidad de “abordar y comprender la infancia como una categoría especial, diferente a otros públicos”.
Estas prácticas no son nuevas para algunos países: podemos encontrar que en Estados Unidos la Ley sobre Televisión para los Niños (“Children´s Television Act”) de 1990 impone a la televisión la emisión de programas que específicamente tomen en cuentan las necesidades educativas e informativas de los niños. De la misma forma, establece que en los programas infantiles los anuncios no pueden exceder 10.5 minutos por hora en fin de semana y 12 minutos los demás días de la semana; además, se indica que entre las 18:00 y 22:00 horas quedará prohibido todo contenido no apto para los niños.
También podemos encontrar que en el Reino Unido, la BBC selecciona cuidadosamente todos los sitios de internet que tienen valor editorial e interés para los niños de entre 7 y 12 años y establece que estos no deben, entre otras cosas, contener, vincular o anunciar contenido de violencia explícita o comportamiento que incite a la violencia, aliente a cometer actos ilegales o incluya discriminación de ningún tipo. En otros países como Noruega, Canadá, Suecia, Austria, Bélgica y Brasil se ha prohibido todo tipo de publicidad dirigida a la población infantil por su vulnerabilidad y la facilidad con que la publicidad puede manipular hábitos de consumo y otras conductas que impactan la salud física, intelectual y emocional de los menores.
Existe enorme experiencia a nivel internacional en este tema que puede usarse como referente siempre atentos a las particularidades y realidad nacionales, y desde luego, a la legislación aplicable.
No podemos olvidar que, además de las facultades otorgadas al Instituto, las secretarías de Gobernación, de Educación Pública y de Salud tienen un rol específico en esta tutela múltiple. Además, México está obligado por un marco de Derecho internacional: la Convención sobre los Derechos del Niño, que establece las principales directrices a seguir en esta materia.
En el artículo 17 en lo relativo al derecho a la información, esta Convención ordena la obligación del Estado de promover el bienestar social, espiritual, moral y la salud física y mental de los niños, y otorga en esa línea directrices a los medios de comunicación para la protección de la niñez contra toda información y material perjudicial para su bienestar. Este se complementa con el artículo 13 sobre la libertad de expresión de los niños para buscar, recibir y difundir informaciones e ideas por cualquier medio; el artículo 16 sobre el derecho a la privacidad, y el artículo 12 sobre el derecho de todo niño a ser escuchado y a participar. Estos cuatro derechos constituyen los pilares de la Convención respecto de los medios de comunicación, en un contexto democrático y de respeto a los derechos humanos. Apoyando a estos derechos están los llamados principios de la Convención que proporcionan un sentido de dirección a las obligaciones de los Estados y a las responsabilidades de las organizaciones de comunicación. Estos son:
a)El principio de universalidad o no-discriminación (artículo 2), que en esencia significa que los niños deben ser presentados como niños, independientemente del contenido del mensaje, y asegurando que los detalles del mensaje no estigmaticen o caractericen al niño de otra manera que no sea la de ‘ser niño’.
b)El principio de que se atenderá el interés superior del niño por sobre cualquier otra consideración (artículo 3) asegurando que él o ella sea tratado como un individuo, con un contexto personal particular en el cual es evaluado a fin de tomar una decisión (por ejemplo, sobre si publicar o no una noticia).
c)El principio de las etapas de desarrollo del niño y su derecho al pleno desarrollo hasta la edad adulta (artículos 5 y 6), que requiere la verificación constante de sus capacidades en evolución y los cambios por los que atraviesa el niño en su proceso de maduración.
Este conjunto de derechos está además asentado sobre el artículo 18 que establece la responsabilidad primordial de ambos padres para la crianza y el desarrollo del niño, con el Estado como garante y apoyo de esta responsabilidad; y sobre el artículo 19 respecto de la obligación de los Estados de proteger al niño contra la violencia (incluyendo todas las formas de abuso, explotación y negligencia), y de forma particular a los niños que se encuentran en conflicto con la ley, los que son sexual o económicamente explotados o abusados, y los niños que sufren alguna forma de vulnerabilidad (como puede ser una discapacidad).
Como podemos ver, existen marcos normativos nacionales e internacionales y metodologías para medir cualitativa y cuantitativamente tanto el mercado de contenidos audiovisuales y es este estado de desarrollo de las audiencias y la protección efectiva de sus derechos bajo esquemas variados de defensoría. Hay observatorios de políticas públicas en materia de medios y de buenas prácticas para tutelar los derechos de niñas y niños.
La Constitución, las convenciones internacionales y la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión sientan el marco normativo; su instrumentación por cuanto al IFT toca, habrá de ser el resultado de una consulta pública, de escuchar al Consejo Consultivo, del análisis de prácticas internacionales y recomendaciones de organismos internacionales como la UNESCO y la Relatoría de la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Por lo mismo, es nuestro deber hacer que estos marcos, y el sustento teórico que los respalda, se vuelvan una realidad en México. De esta manera, los cambios tecnológicos y los medios de comunicación masiva serán aprovechados para ampliar y garantizar derechos de todos y no para restringirlos.